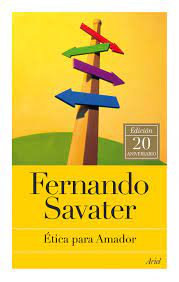Pues nada, que si tenéis tiempo y ganas, allí estaremos.
martes, 6 de diciembre de 2022
jueves, 24 de noviembre de 2022
miércoles, 19 de octubre de 2022
Una charla de Nuccio Ordine
Pensaba que el tiempo de este blog se había terminado, pero estoy escuchando esta magnífica charla de Nuccio Ordine. Merece la pena, entera:
viernes, 1 de julio de 2022
Despedida
35
cursos completos, completísimos. Apenas he faltado siete u ocho días, dos bajas
que me inmovilizaron por un esguince y una lumbalgia. La vida me ha obsequiado con buena salud.
Ojalá por muchos años.
En
ese tiempo he conocido todas las leyes educativas de la democracia. Empecé con
la LODE, que fue sustituida por la LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE. 35
cursos y 7 leyes; como la última apenas voy a disfrutarla, son 6, o sea, casi una
ley cada 6 años. Insoportable.
Porque
este es uno de los grandes problemas de la educación en España, que no hay modo
de que los padres de la patria se pongan de acuerdo en una ley que sea
aceptable y aceptada. Cada vez que hay un cambio de gobierno, comienzan a
reescribirse las nuevas normativas. Y así no hay manera. Me temo que, si en
poco tiempo hay un cambio de ejecutivo, suceda lo mismo de nuevo y la LOMLOE
fallezca sin haber sido del todo desarrollada. Ya sucedió con la “Ley
Del Castillo”: el gobierno entrante la fulminó en sus primeros días al frente
del país.
Nunca
vamos a estar todos de acuerdo. Desde luego, los de Filosofía no. Nuestras
asignaturas son un sobresalto continuo. Si se observa bien, solo permanece en
todo este tiempo la Filosofía de 1º de Bachillerato, si bien con una
disminución horaria de 1 hora desde el comienzo y 2 en alguna comunidad con
lengua propia. Pero por nuestro departamento han desfilado estas: Ética,
Alternativa a la Religión, Educación para la Convivencia, Historia de las
Religiones, Educación para la Ciudadanía, Filosofía 4º, Sociología,
Antropología, Teoría del Conocimiento, Aprender a Pensar, Filosofía, Filosofía
y Ciudadanía, Psicología, Historia de la Filosofía… Muchas de ellas desaparecieron como
lágrimas en la lluvia.
Algunas
tienen una hora a la semana. Una. Eso hace que nuestro alumnado se multiplique
y lo normal sea superar los 200 estudiantes año tras año. Hablamos de un
departamento en el que se corrige mucho. Hay profesores que tienen a su cargo
los mismos alumnos que yo en una sola clase. A veces he preguntado cuántos
alumnos es decente que se le encomienden a un solo profesor. Respuesta: es lo que
hay, chaval, argumento lentejas.
Así
que estoy cansado, muy cansado. No de la profesión, sino de las condiciones de
trabajo. Desde los recortes en educación (recortes, no ajustes como
perversamente se dice, como si fuéramos idiotas) no he levantado cabeza. Mi
salud física y mental se han resentido. El curso pasado toqué fondo, pero mi
médica consideró que podía seguir trabajando. De manera que ahí seguí, con el sentido
kantiano del deber y las admoniciones de mi madre desde el más allá. Ha llegado
la hora de descansar.
Por
cierto, mi madre. Soy hijo de maestra y padre de alguien que pronto será
profesor. El último día de clase, cuando ya habían desaparecido todos los
estudiantes me quedé parado en el patio y pensé que si viviera mi madre la
llamaría y le diría que he hecho lo que he podido, con dignidad y sin aspavientos.
Sí, mamá, lo que tantas veces me dijiste: que nadie te ponga la cara colorada,
sé puntual, prepara bien tus clases, hazlo lo mejor que sepas. Eso he hecho.
No
me lo han puesto fácil. Cuando conseguí escapar de aquel colegio privado
aterricé en Teruel: un curso allí y luego otro en Illescas. Era interino: 16 horas de
clase y apenas nada de burocracia. Nada. Luego aprobé las oposiciones en Valencia y
pasé por el IES Benlliure, Cheste, Campanar y 36. Muy poca burocracia aún, pero ya la cosa
empeoraba y empezamos con 2 horas más y asignaturas con menor dotación horaria,
es decir, más alumnos. Luego vine a Guadalajara, donde he estado los últimos 18
cursos, 15 en el Luis de Lucena y 3 en el Castilla. Y descubrieron algunos lumbreras
que a los profesores había que entretenerlos rellenando papeles para que todo
funcionara mejor (dicen ellos). Pedimos más recursos y la respuesta es más
papeles. Claro: el papel lo aguanta todo, lástima que la realidad suela ser de
otra manera. Desde hace unos cuantos años hay que hacer papeles y levantar acta para todo, pero
cuando pedimos más medios nos dan a entender que los recursos somos nosotros,
que hay que trabajar más por menos. Es el mercado, amigos, como dijo aquel.
La
llegada al poder de ciertos personajes significó el incremento de 2 horas
lectivas y luego 3, la disminución de horas para tareas burocráticas al Jefe de
Departamento, el aumento de la ratio y la eliminación de otros derechos como
eran el mal llamado año sabático o la disminución de la carga lectiva a los
mayores de 55 años. O sea, yo. Llego a todos los recortes y a ninguna ventaja.
Es lo que tiene ser un boomer…
En
estos años he tenido alumnos maravillosos, promociones extraordinarias. Me
enorgullece haber colaborado mínimamente a su formación. Gracias por estudiar
aquí, en el Luis de Lucena y en la enseñanza pública. Gracias también a sus
padres.
He
tenido tantos compañeros magníficos que sería imposible citarlos a todos. Han
sido cientos. Permitidme que nombre (en representación) a unos pocos.
En
Teruel conocí y compartí piso con Dani, uno de esos profesores serios, a los
que importa su materia y que cumple año tras año con su obligación. De los que
ennoblecen la profesión. Gracias, amigo.
Estoy
pensando en la jefa de estudios del IES Campanar (Valencia). En homenaje a
ella, María Eugenia, diré que he tenido Jefes estupendos, casi siempre jefas.
Especialmente difícil es el cargo de Jefe de Estudios de la ESO, ¿verdad,
Charo? Pues bien, gracias a vosotros, Charo, Eduardo, Yolanda, Carmen, Rosa, Quique… Muy especiales gracias a Blanca, qué pocas
personas he conocido con esa competencia profesional, con ese conocimiento, con
esa firmeza y al mismo tiempo con esa calidez humana. Este instituto le debe
mucho.
Normalmente,
pisan aula, pasillos, saben de los problemas de disciplina y, al final, son el
jefe de personal de todo el mundo. Casi todos tienen los pies en el suelo. Algún
equipo directivo he conocido, todo hay que decirlo, que no era el equipo del
instituto, sino el equipo de la administración en el instituto. Sus miembros suelen
estar enamorados de las leyes, sufren el síndrome de Estocolmo y no pocas veces
utilizan el cargo como trampolín.
De
mis muchísimos compañeros podría escribir cientos de folios, casi todos
elogiosos. Hace unos días, al salir de clase, estuve hablando con Amelia, creo
que es la persona con la que más clases y evaluaciones he compartido. Si
pudiera elegir a los miembros del claustro, sería la primera. No la única, que
nadie se enfade.
Qué decir de Raimundo. Allá donde quiera que estés, aprendí mucho de tu serenidad, de ese maestro que nunca decía que no a las clases más difíciles y a los alumnos más conflictivos. Paciencia infinita y brillante desempeño. Te fuiste para siempre, maestro.
Los
de filosofía somos gente rara. Se nos perdonan muchas cosas porque somos de
filosofía… Pues yo he tenido mucha suerte. He tenido compañeros hierbas,
espirituales, altivos y metafísicos hasta la histeria, pero entre todos ellos
está mi compañera del alma y amiga, Palmira, que me ha visto en lo mejor y en
lo peor, con la que he reído y también llorado. Gracias infinitas. Aprovecho
para decir que alguna vez hemos colado en la PDA y en la Memoria párrafos
ininteligibles a mayor gloria de la insustancialidad burocrática en la
documentación oficial. A los de filosofía no se nos engaña fácilmente con la
neolengua, hemos leído a Hegel…
También
debo mencionar a Juan, en Campanar, que dio cuatro horas de Latín para que yo
me quedara: generoso, excelente persona y el profesor más sabio que he conocido.
Seguro que ahora dirían que no es un profesor moderno, porque esta es la única
profesión en la que el calificativo “magistral” no es un orgullo, sino un
demérito. Ahora dejo el Departamento en manos de David. Imposible encontrar a
alguien mejor. Me preocupaba el futuro del Departamento, siempre en el alambre.
Pero no tengo dudas: me alegro de que sea él quien se queda al cargo.
Con
los Departamentos de Orientación no siempre he tenido buena sintonía, aunque ha habido de todo, lo normal. En 35
años he convivido con muchos de ellos, aunque hasta los años 90 no se normalizó su presencia en los institutos. Recuerdo con especial cariño a tres de ellos, de esos que tienen los pies en el suelo. También los hubo que vivían de espaldas al aula, nos reñían y nos decían
eso de “tenéis que hacer” para que la realidad coincida con sus celestiales
teorías. Pero en el Luis de Lucena está José Luis. He tenido la suerte de
trabajar a tu lado estos últimos años. Este centro es afortunado contigo al
frente. Así que gracias por tu ayuda, tu saber hacer y tus palabras siempre equilibradas.
Incluye en el equipo a Noelia, que ha soportado la desazón de este torpe tutor
y siempre ha tenido tiempo para mí. Gracias a los dos.
Suelo
decir que hay dos cosas que me gustan mucho de ser profesor. Una es la clase,
el aula. Es decir, la acción directa, el contacto con los estudiantes. Me
hubiera gustado tener menos, ya he dicho que me resulta imposible atender bien
a todos, son demasiados. En las películas y las series, el profesor suele tener
una clase con unos quince. Bendita ficción, la realidad es más áspera. Los
institutos están saturados, no hay espacio suficiente. Las ratios son
demenciales. Quien dice que la ratio no es importante o bien es un malvado
contable o bien la tiene pequeña. La ratio, claro. Pedimos recursos y se hacen
los suecos.
La
otra cosa que me gusta mucho es la heterogeneidad del claustro. No solo en
ideas, sino en procedencias, en conocimientos, en historias personales, en
métodos de trabajo. Miro a mi alrededor y hay muchos compañeros que saben mucho
de muchas disciplinas. En ningún otro oficio se da esto. No estoy hablando solo de quienes tienen plaza
de funcionario de carrera, sino de los que están un curso, de esos interinos
que merecen una plaza fija y toda nuestra gratitud. Así que gracias a todos por
lo que he aprendido de vosotros. Leí hace poco que tienes suerte si te
encuentras con alguien que sabe más que tú, que ha leído, visto y viajado más,
que ha pensado mejor, porque de ese modo podrás cambiar de opinión. Pues yo he
hallado muchos de esos.
Como
dije el día de la comida, me resulta difícil encontrar a alguien por encima del
equipo directivo a quien dar gracias. Temo que ahí está la trinchera, entre los
que sabemos de educación y los contables, los que priorizan los ajustes
económicos, pero no escuchan a los que somos expertos en esto, es decir, los
docentes. Por eso me hace (maldita la) gracia cuando nos dicen que un centro
debe tener autonomía, pero sin dotarlo de financiación suficiente; o sea, la
autonomía heterónoma. Gran maravilla. Temo que es algo general en este país y
necesitamos reivindicar y practicar la escucha activa del otro. En este caso,
insisto, de nosotros, los expertos. En otros, serán los sanitarios, los
deportistas o quienes sepan de verdad de qué va la profesión.
No
me creo cuando me dicen que no hay dinero. Lo que sucede es que el dinero se
emplea en unas cosas y no en otras, es un asunto de jerarquías. Temo que para
el postureo siempre hay fondos, pero para las necesidades básicas que no salen
en los medios de comunicación nunca hay. Y mejor no me meto en la financiación
sistemática de la enseñanza privada, eso que llaman “concertada”, una anomalía
que lleva así más de tres décadas y que surgió para cubrir una necesidad, la
escolarización hasta los 16 años, que el Estado no podía garantizar. Insisto: más
de 30 años y el Estado todavía no puede garantizar un puesto escolar público
para todos. Algo falla.
Voy
a ir terminando. No me gusta la LOMLOE. Creo que no mejora en nada la LOMCE, es
más, introduce continuamente elementos emotivos (gestión de sentimientos,
educación emocional…) y deja en el aire los conocimientos propiamente dichos. Pretende
a toda costa que los alumnos promocionen, sin que los conocimientos sean
importantes, lo relevante parece la estadística y maquillar el llamado fracaso
escolar. En mi opinión, es una ley antiintelectualista que priva a las
generaciones futuras del derecho al saber y eso es un gravísimo error que
perjudicará mucho más a quienes no han sido favorecidos en la lotería socioeconómica:
esos solo tienen la escuela.
Otra
cuestión que no me gusta nada es la intromisión de agentes extrapedagógicos en el
sistema educativo. Las competencias, que no son nuevas (llevan desde 2006 con
nosotros), fueron una imposición de la OCDE (Organización para la Cooperación y
Desarrollo ECONÓMICO), así como las pruebas PISA. ¿Por qué hemos consentido que
los agentes económicos internacionales metan sus garras en nuestro trabajo?
¿Qué os parecería que los profesores hiciéramos unas pruebas a los bancos, a
ver cómo funcionan? Pues eso, que no es de nuestra competencia (nunca mejor
dicho).
En
los últimos años se han sumado al negocio empresas diversas: recuerdo un par de
bancos, un grupo editorial, dos compañías de telecomunicaciones, una agencia de
trabajo temporal, dos fabricantes de tablets y teléfonos móviles… Naturalmente,
a través de fundaciones… Porque esas empresas no tienen ánimo de lucro, como
todo el mundo sabe, son puro altruismo…
Por
eso, sospecho de algo tan extraño, borroso e inconcreto llamado competencias
(por cierto, tras mucho investigar, he encontrado que son una síntesis de conocimientos
-menos mal-, capacidades y actitudes); creo que es un caballo de Troya.
Veremos. Ojalá me equivoque. De momento, parece que la formación del
profesorado es prioritaria en competencia digital, lo que es moderno, cool y
molón. De las otras, pocas noticias. Yo supongo que, además, de manejar lo
digital (que es medio) se pondrán alguna vez con los fines, con el contenido,
que es lo que importa, lo útil y no solo lo utilitario. Por cierto, cuando lleguéis
a la competencia de aprender a aprender me llamáis, a lo mejor aún tengo ganas
de aprender a aprender a aprender.
Competencias
hay varias, creo, dicen. Sin embargo, en 18 cursos en Guadalajara nunca he
encontrado un curso de Filosofía (mi especialidad). Ni la Junta, ni los
sindicatos. Nada. Y mira que hay cursos y cursitos, incluso de resiliencia
(porque de resistencia los sindicatos saben cada vez menos y los profesores han
renunciado), de mindfulness, de ukelele, de burocracias varias y de
pseudopsicología (unos cuantos). Pero que alguien busque uno de Filosofía. Le
invito a cenar donde quiera. Yo he hecho muchos, cada sexenio me sobraban
horas, casi siempre pagando. Las Humanidades están dejadas de la mano de Dios
en la formación y la Filosofía desterrada. Igual es por plastas o porque se nos
supone una sabiduría infinita y para qué más...

Releo lo que he escrito. Es pesimista, sí. Decía Benedetti que un optimista es un pesimista mal informado. Soy pesimista, pero también voluntarista. Creo más en la voluntad que en la motivación y he dado clase motivado y desmotivado, cansado, agotado, enfermo, entusiasmado y maravillado. No importa. Kant, lo repito, es el que me enseñó, tras mi madre, que el deber no siempre va acompañado del disfrute desbordante.
Nada
más, ya me voy. Si me lo permitís, con unas palabras de ese sabio que fue Luis
de Lucena: “…la medicina más poderosa en tiempo de
peste es sacudir el ánimo de vanos temores: encarga no se fatigue el espíritu
con lo que engendra tedio, y que antes por el contrario se recree con lecturas
entretenidas, conversaciones festivas, música, baile, poesía, moderado juego,
etc.".
Buenas
palabras del patrón de este edificio que me ha dado cobijo. Está enterrado en
Roma, en la Basílica de Santa María del Popolo. Por si alguno va de vacaciones.
Gracias
a todos. No os rindáis.
Procedencia de las imágenes:
https://culturacolectiva.com/arte/como-entender-la-escuela-de-atenas-pintura-rafael/
https://elcajondelaschapas.com/2013/01/14/chapas-en-las-concentraciones-y-las/
https://www.herreracasado.com/2020/05/16/gentes/
jueves, 16 de junio de 2022
Diario de un profesor peliculero (67): de la culpa y sus alrededores

Ella lo cree porque lo quiere
creer. En este sentido, la ideología se parece muchísimo a las religiones. En
ambas hay una entrega confiada, unos mesías y una esperanza en que el futuro
sea mejor que el presente. No digo que religión y política sean lo mismo, claro
que no, sino que hay personas que tienen una actitud similar frente a un
sistema sin fisuras -ellos lo perciben así- que ofrece todas las respuestas y
permite esperanza infinita. Ya dijimos en otro capítulo que hay modos
inteligentes de vivir la religión, por supuesto. Igual ocurre con la política.
Si entendemos esta como una militancia entregada, entonces somos incapaces de
razonar, hemos sustituido las ideas por la ideología, los argumentos por
argumentarios y la razón por la fe. Mal asunto. Pero es justamente lo que le
ocurre a la protagonista: no soportaría saber que Dios no existe, es decir, que
la RDA estaba edificada sobre una ficción ideológica sin sustrato social
suficiente, que no podría mantenerse sin un aparato de propaganda (exterior e
interior) y que necesita un férreo sistema de control social (o sea, la temible
Stasi).
De hecho, muchos alemanes del
este vivían al margen de esa sociedad, al modo de las antiguas escuelas
helenísticas: la sociedad no me es grata, intento vivir lo mejor posible en mi
vida privada, rechazo las convenciones sociales, me junto con los míos y soy
precavido para que no me pase nada. Así son sus hijos, a los que solo importa
la RDA en la medida en que es la columna vertebral sobre la que gira la vida de
su madre.
¿Qué ocurriría si Dios ha
muerto?, se preguntaba Nietzsche. La respuesta es la amenaza del nihilismo. Por
eso es necesario destruir, decía el alemán, pero para construir, para que pueda
haber una nueva aurora. De lo contrario, la sombra del nihilismo campará por
todos lados, de ese nihilismo pasivo, desintegrado y sin horizonte. Algo de eso
ha ocurrido: cuando se pierde la esperanza en una sociedad nueva, lo máximo a
lo que aspiramos es a un individualismo de barrio residencial, a que nos dejen
tranquilos, a que el Estado no se inmiscuya en nuestras vidas. La lucha por una
sociedad mejor se ha transformado en la lucha por una sociedad en la que yo
esté mejor.
Es especialmente delirante,
por lo ridículo, el momento en el que un profesor les da una clase sobre cómo
reconocer a un judío. Y lo es porque responde a los estereotipos más
prejuiciosos que puedan imaginarse: todo está en esos minutos. Es ridículo, sí,
tan ridículo como todo estereotipo. No olvidemos que el estereotipo es la
antesala, la causa frecuente, del prejuicio. Y del prejuicio a la
discriminación, al odio y al exterminio hay un recorrido muy corto. Recuerdo
una entrevista a Fernando Savater, cuando ETA mataba, en la que decía que esos
terroristas son tan ridículos que, si no mataran, la gente se reiría de ellos
por la calle. Algo de eso hay: el absurdo con un fusil no deja de ser ridículo,
pero da miedo. Hoy vemos esa secuencia y nos reímos, pero en los años 30 y 40 eran
pocas las risas con ese tema.
¿Verdad que reconocemos a
gente cuyo pensamiento es un cúmulo de tópicos sobre los demás? Las
redes sociales son un vivero de estupideces fruto de esos estereotipos, nacidos
del miedo, de la ignorancia, de la manipulación. Sigue siendo necesario el
imperativo kantiano atrévete a pensar, renuncia a los tutores, no te fíes. Todos
esos tópicos sobre judíos (españoles, franceses, catalanes, turcos…) responden
en gran medida a la pereza; son un atajo que no explica, pero tranquiliza. El
resentido necesita una causa de su resentimiento y un análisis exhaustivo de
las causas y orígenes de su frustración llevaría su tiempo y se corre el
peligro de que apunte finalmente a uno mismo. Es mejor un eslogan, un culpable,
un chivo expiatorio. Es más, si echo la culpa a un colectivo, el verdadero
culpable queda en la sombra. Por eso hay tanto interés en la figura del chivo
expiatorio, así hay alguien que puede manipular a las masas, privándoles del
conocimiento, pero señalando un blanco fácil para descargar sus iras mientras él
sigue haciendo lo que le parece sin objeción ninguna; es más, incluso con
agradecimiento de la masa abovinada.
Todo ese tiempo ha pasado,
dicen algunos. O no, no tanto. Primero porque los años transcurridos desde el
final de la Segunda Guerra Mundial no son ni siquiera 80, aún viven algunos de
los protagonistas y, desde luego, sus hijos y nietos. En segundo lugar, porque
la culpa no solo es individual, sino también social. Los orientales son más
bien culturas de la vergüenza que de la culpa: su referente moral es el
colectivo. Aquí, seguramente por nuestro judeocristianismo, somos más bien
culturas de la culpa. Y la culpa remite a la mala conciencia. Sigo a Nietzsche,
desde luego. Si interiorizamos eso que ha ocurrido, entonces somos culpables
porque asumimos que hemos sido nosotros, como colectivo en torno a unos
símbolos y unas señas de identidad, pero también como personas que son
descendientes de los que hicieron eso. Por eso se habla también de una culpa
colectiva -concepto muy próximo a la vergüenza- y también de una deuda moral,
lo que es imposible de mantener si no se asume la mala conciencia por lo que se
ha hecho. Dicho de otro modo, se puede ser culpable jurídicamente, como
establecieron los juicios de Núremberg y las leyes de los vencedores, pero,
además, está la culpa interiorizada, desarrollada, autoatribuida. Sin ella,
solo tendríamos el culpable que es condenado pero que no siente ser
culpable. No: en este caso tenemos al culpable que siente que lo es,
aunque no haya hecho nada; simplemente pertenece al colectivo culpable o han
pertenecido sus ancestros.
Obviamente, las nuevas
generaciones no están tan dispuestas a esa asunción de la culpa. Los errores,
incluso los crímenes, de abuelos y bisabuelos no tienen, al modo del pecado
original, una herencia eterna. Muchos alemanes han dicho basta e incluso se han
enfrentado críticamente con su propia historia, como hemos visto en muchas de
las películas hechas en las dos últimas décadas. Es posible analizar el pasado,
reconocer los errores -también los horrores- de tu propio país sin sentirte
culpable por ello.
En un curiosísimo libro de
Juan Bonilla, Academia Zaratustra, encuentro estas palabras que amplían
lo anterior. El autor habla con una tal Myriam en Dresde y refiere estas
palabras:
“…a la
gente joven le ha dado por examinar a sus abuelos. Es algo que parece que se ha
puesto de moda entre los universitarios alemanes, algo a lo que se le dedican
reportajes amplios, encuestas envenenadas, capciosos editoriales. El método
para examinar a los abuelos consiste en preguntarse: ¿qué hubiera hecho yo en
su lugar? Probablemente haber guardado silencio como ellos, ser mudos
colaboracionistas que mirando a otra parte estarían justificando la barbarie
que se producía ante sus ojos. Por aquella época una enfermedad empezó a
generarse en Alemania: esa enfermedad ha llegado ahora a ese momento en que
necesita de una fuerte mediación que la mitigue: es la culpa. Myriam divide la
culpa en cuatro clases: la culpa criminal, la culpa política, la culpa moral,
la culpa metafísica. (…) La culpa criminal concierne a los que fueron verdugos,
y solo puede juzgarse por un Tribunal Internacional. La culpa política afecta a
los que ejercieron cargos, ocultaron crímenes, pero también a los que ostentan
ahora el poder, pues por ocupar los puestos de aquellos que son culpables
políticamente deben reparar el daño que ellos hicieron, ofrecer indemnizaciones
y pedir perdón. La culpa moral ensucia a todos los que disimularon normalidad,
los que consistieron en que nada de lo que pasaba tenía que ver con ellos: es
una culpa atroz que afecta a la propia conciencia, y es la propia conciencia la
encargada de decidir el castigo que corresponde a cada cual. La culpa
metafísica surge de la desesperación que se siente, de la más honda impotencia
ante los agravios sufridos por otros, el daño irreparable que no puede
someterse a olvido (…). Pero eso no es tanto culpa como vergüenza, le digo, la
misma clase de vergüenza que sintieron los soldados rusos al liberar Auschwitz
ante la visión de las víctimas, aquellos hombres reducidos a esqueletos andantes,
esa vergüenza que afecta a todo aquel que cobre nítida conciencia de que los
responsables de una barbarie pertenecen a su mismo género” (1).
Y salto a España. ¿No ocurre algo parecido aquí? Solo parecido, claro. Aquí hubo una guerra civil (incivil, diría Unamuno) y los vencedores se dedicaron durante 40 años a honrar a sus héroes y a ningunear, humillar y perseguir a los derrotados. Han pasado más de 80 años y asistimos a un rebrote del fascismo en las nuevas generaciones que tiene más que ver con un resentimiento mal orientado que a un genuino conocimiento de la propia historia. En cualquier caso, una peligrosa banalización.
Todos conocemos a personas que
creen que hacer películas sobre la Guerra Civil es revanchista, mientras callan
ante los miles de muertos sin identificar en las cunetas, con García Lorca aún
en una fosa común, con Machado enterrado en el exilio y con una pléyade de
personas (importantes y comunes, presidentes de la República, intelectuales,
jornaleros, albañiles…) que ya no volverán a España, algunos porque reposan en
tierra extranjera y otros porque han echado raíces en esos lugares. En
cualquier caso, todos ellos enriquecieron a su pesar la historia reciente de
Francia, de Argentina, de Rusia y de tantos lugares que recibieron al exilio
español.
¿Somos los españoles del siglo
XXI, siguiendo la línea de este capítulo, culpables de lo que ocurrió entre
1936 y 1939? En absoluto. Como mucho somos herederos y podemos explicar
gran parte de lo que sucede ahora por lo que pasó entonces. Pero del futuro
somos dueños los que habitamos el presente. Nuestros tiempos son estos, no
aquellos. Las heridas conviene cerrarlas, también las que siguen abiertas, las
de los que aún permanecen supurando sangre y olvido en las cunetas y las de que
los que siguen produciendo odio sin motivo al compatriota.
Dijo Agustín González en aquel
maravilloso papel en Las bicicletas son para el verano que no había
llegado la paz, sino la victoria. Pues bien, conviene que edifiquemos la paz,
pero no sobre la victoria militar, sino sobre la victoria de las urnas y de la
razón. A ser posible, una razón dialógica, al modo que propusieron Apel y
Habermas. En un colectivo solo sobran aquellos que se reclaman únicos
representantes de las esencias del colectivo. Y no. El colectivo, la colonia,
como dicen en la película Antz (Eric Darnell y Tim Johnson, 1998), somos
todos. La patria debe ser lo bastante ancha en tolerancia como para que
quepamos todos. Salvo los intolerantes, desde luego.
(1)
Juan
Bonilla: Academia Zaratustra, ed. Plaza&Janés, Barcelona, 1999, págs.
92-94.
Secuencia del Telediario cutre
en Good bye, Lenin!
https://www.youtube.com/watch?v=TMZFCXCaK4A
Secuencia de la sospecha con
el anuncio de Coca-Cola
https://www.youtube.com/watch?v=3n3WhrNraak
Europa,
Europa.
Clase sobre cómo descubrir a un judío:
https://www.youtube.com/watch?v=WNiMbHFH-hM
Tráiler de Josep:
https://www.youtube.com/watch?v=OZJSdGu3Umo
Entrevista a Aurel, director
de Josep:
https://www.youtube.com/watch?v=9-B4RaKMjQQ
Procedencia de las imágenes:
https://www.filmaffinity.com/es/film213013.html
https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-6145/
https://es.unifrance.org/pelicula/48049/josep#
miércoles, 25 de mayo de 2022
Ejercicio sobre el libro 'Ética para Amador', de Fernando Savater
Cambio de escenario, pero no de tema. En la Ilíada, Homero cuenta la historia de
Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme fuera de las
murallas de la ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos, aun
sabiendo que éste es más fuerte que él, y que probablemente va a matarle. Lo
hace por cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus
conciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda de que Héctor es un héroe, un
auténtico valiente. Pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las
termitas-soldado, cuya gesta millones de veces repetida ningún Homero se ha
molestado en contar? ¿No hace Héctor, a fin de cuentas, lo mismo que cualquiera
de las termitas anónimas? ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es
la diferencia entre un caso y otro?
Sencillamente, la diferencia estriba en que las
termitas-soldado luchan y mueren porque tienen
que hacerlo, sin poderlo remediar (como la araña que se come a la mosca).
Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las termitas-soldado no pueden desertar, ni rebelarse, ni
remolonear para que otras vayan en su lugar: están programadas necesariamente por la naturaleza para cumplir su
heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o
que no le da la gana enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizá sus
conciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por un caradura o quizá le
preguntasen qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles, pero es indudable
que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe. Por mucha presión que los
demás ejerzan sobre él, siempre podría escaparse de lo que se supone que debe
hacer: no está programado para ser
héroe, ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero
cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas decimos que
Héctor es libre y por eso admiramos
su valor.
Y así llegamos a la palabra fundamental de todo este
embrollo: libertad. Los animales (y
no digamos ya los minerales o las plantas) no tienen más remedio que ser como
son y hacer lo que están programados para hacer. No se les puede reprochar que
lo hagan ni aplaudirles por ello porque
no saben comportarse de otro modo. (...)
Héctor hubiese podido decir: ¡a la porra con
todo! Podría haberse disfrazado de mujer para escapar por la noche de Troya, o
haberse fingido enfermo o loco para no combatir, o haberse arrodillado ante
Aquiles ofreciéndole sus servicios como guía para invadir Troya por su lado más
débil; también podría haberse inventado una nueva religión que dijese que no
hay que luchar contra los enemigos sino poner la otra mejilla cuando nos
abofetean. Me dirás que todos estos comportamientos hubiesen sido bastante raros, dado quien era Héctor y la
educación que había recibido. Pero tienes que reconocer que no son hipótesis imposibles, mientras que un castor que
fabrique panales o una termita desertora no son algo raro sino estrictamente
imposible. Con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mientras que
con los animales o con otros seres naturales sí. Por mucha programación
biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente
por algo que no esté en el programa (al menos que no esté del todo). Podemos decir "sí" o "no", quiero o
no quiero. Por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias, nunca
tenemos un solo camino a seguir sino
varios.
Cuando te hablo de libertad es a esto a lo que me refiero. A lo que nos diferencia de las
termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e
irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier
cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a querer
hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la
libertad:
Primera: No somos libres de elegir lo que nos pasa (haber nacido tal día, de tales padres y en tal
país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, que
los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc.), sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual
modo obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o
resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas, defender
Troya, etc.).
Segunda: (...) No es lo mismo la libertad (que consiste en
elegir dentro de lo posible) que la omnipotencia (que sería conseguir siempre
lo que uno quiere, aunque pareciese imposible). (...) Hay cosas que dependen de
mi voluntad (y eso es ser libre) pero no todo
depende de mi voluntad (entonces sería omnipotente). (...)
En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde
terremotos o enfermedades hasta tiranos. (...) Si hablas con la gente, sin
embargo, verás que la mayoría tiene muchas más conciencia de los que limita su
libertad que de la libertad misma. Te dirán: "¿Libertad? ¿Pero de qué
libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres, si nos comen el coco desde la
televisión, si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas
nos amenazan, si las drogas nos esclavizan, y si además me falta dinero para
comprarme una moto, que es lo que no quisiera?" En cuanto te fijes un
poco, verás que los que así hablan parece que se están quejando pero en
realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo
piensan: "¡Uf! ¡Menudo peso nos hemos quitado de encima! Como no somos
libres, no podemos tener la culpa de
nada de lo que nos ocurra..." (...)
Cuando cualquiera se empeñe en negarte que los
hombres somos libres, te aconsejo que le apliques la prueba de filósofo romano.
En la antigüedad, un filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la
libertad humana y aseguraba que todos los hombres no tienen más remedio que
hacer lo que hacen. El filósofo cogió su bastón y comenzó a darle estacazos con
toda su fuerza. "¡Para, ya está bien, no me pegues más!", le decía el
otro. Y el filósofo, sin dejar de zurrarle, continuó argumentando: "¿No
dices que no soy libre y que lo que hago no tengo más remedio que hacerlo? Pues
entonces no gastes saliva pidiéndome que pare: soy automático". Hasta que
el amigo no reconoció que el filósofo podía libremente dejar de pegarle, el
filósofo no suspendió su paliza. La prueba es buena, pero no debes utilizarla
más que en último extremo y siempre con amigos que no sepan artes marciales...
En resumen: a diferencia de otros seres vivos o
inanimados, los hombres podemos inventar
y elegir en parte nuestra forma de
vida. (...) Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las
termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que
hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A
ese saber vivir, o arte de vivir si
prefieres, es a lo que llaman ética.
Fernando SAVATER: Ética para Amador, ed. Ariel, Barcelona, 1991, págs. 24-33.
EJERCICIOS:
- Diferencia
la libertad de Héctor de la que pudieran tener las termitas.
- ¿Dirías
que Savater sostiene que somos libres o que no? Copia una frase en el
desarrollo de tu argumentación para apoyar lo que dices.
- ¿Por qué
sostiene Savater que hay personas que buscan excusas para no ejercer su
libertad? Enuncia dos excusas más que puedan ofrecerse con el fin de negar
la libertad.
lunes, 9 de mayo de 2022
Diario de un profesor peliculero (66): de las películas de juicios
Me gustan mucho las películas de juicios. Son casi un género en sí mismo, un clásico. Ya he hablado mucho de alguna de ellas, especialmente Matar a un ruiseñor y, sobre todo, Doce hombres sin piedad.
He visto alguna hace poco. Una plataforma de cine en casa tiene una colección muy recomendable de ellas, “Los mejores juicios”. Hace un par de días vi Una íntima convicción (Antoine Raimbault, Francia, 2019). Como muchas de las películas que hablan de juicios, juega con dos elementos muy interesantes desde el punto de vista filosófico. Uno de ellos es la distinción entre apariencia y realidad. El otro es la diferencia entre convicción moral y convicción legal.
El primero es un tema de epistemología, de teoría del
conocimiento. Imposible no remontarse a Platón y su célebre alegoría de la
caverna. De hecho, en esta narración se encuentra casi todo lo que después será
nuestra historia de la filosofía occidental. Muy someramente -ya lo hemos visto
páginas atrás-, se trata de unos prisioneros que, atados de pies y manos desde
su infancia, no tienen más remedio que mirar al fondo de la caverna, donde ven
sombras y oyen ecos que otras personas proyectan en el fondo. Estos engañadores
creen que son la realidad, pero se equivocan: lo real está más allá,
inaccesible para ellos. Sin embargo, ellos también son fruto del engaño, más
bien de la limitación de sus sentidos, pues más allá están los conceptos, las
ideas, las esencias. Dicho de otro modo, lo que es no siempre coincide con
lo que parece ser.
En todo juicio vemos algo similar. En Derecho se habla de
pruebas. Eso sería el saber, el conocimiento definitivo, la episteme. Sin
embargo, los abogados suelen ponerlas en tela de juicio y hacen aparecer la
realidad de un modo confuso, relativo, poco sólido, dudable. Serían -perdón,
letrados- como esos sofistas empeñados en que el juez y los jurados vean una
parte de la realidad, lo conveniente, lo que interesa a su cliente. Dicho de
otro modo, juegan en el campo del parecer, no del ser. El que debe estar
interesado en la verdad es el propio juez, un desbrozador de apariencias, un
indagador de lo que hay tras lo que parece que hay. No siempre es fácil, por
eso a menudo precisan de la ayuda de peritos independientes, porque los que
traen las partes son precisamente eso: peritos de parte, es decir, su
motivación es el interés, no la verdad. No quiero decir con esto, claro está,
que mientan (aunque supongo que a veces sí), sino que toman esa parte de
la realidad que es más favorable a los intereses de sus pagadores, ignorando o
ridiculizando todo lo demás. Si todo estuviese claro a la primera, los juicios
serían muy rápidos, cuando no innecesarios.
No olvidemos que lo que hay en ellos es un litigio, casi siempre con un
fondo económico y que es el juez el que debe decidir quién tiene razón, cuánta
parte de razón y cómo se tasa esa razón.
Nuestros sentidos nos engañan, ninguna novedad desde Platón,
e incluso antes. En el célebre poema de Parménides ya se habla de la vía de la
verdad (aletheia) y la vía de la opinión (doxa). La primera tiene
a la razón como su instrumento y busca la objetividad, el ser, lo uno, la
verdad. Por el contrario, la vía de la opinión es la apariencia, lo subjetivo,
lo múltiple, lo relativo. Todo eso lo reproduce después Platón y lo ejemplifica
en su conocida alegoría. Y seguimos viéndolo en las películas de juicios.
A menudo tenemos en alguna de esas películas nombradas al
abogado parmenídeo y platónico contra la confusión interesada (a río revuelto,
ganancia de pescadores), contra una aparente realidad en la que lo que parece
ser no es. Dicho de otro modo, los prisioneros de la caverna (¿jurado, jueces?)
siguen viendo el fondo, los reflejos, las sombras, y el abogado es esa figura
que les obliga a volver la cabeza. Es Atticus Finch, claro.
No siempre es así. También tenemos la figura del letrado que
inyecta confusión, que hace dudar a testigos y a encausados para demostrar que
nada es seguro y que sobre esas arenas movedizas nada se puede edificar, por lo
que, nuevamente, a río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso, sería el
juez quien debe dirigir la investigación, separa el grano de la paja y poner
orden entre lo que es y lo que parece ser. Dicho de otro modo, menos doxa
y más aletheia.
El otro elemento del que hablábamos al comienzo es más
puramente jurídico y nos llevaría a una cuestión primordial, a un principio del
Derecho: la presunción de inocencia o, dicho de otro modo, ese axioma que debe
aplicarse siempre: in dubio pro reo; es decir, en la duda hay que
decidir siempre en favor del acusado. Cuando llevo esto al aula siempre aparece
la figura del vengador del pueblo. Lo que, por cierto, me recuerda a una
secuencia de Doce hombres sin piedad en la que Henry Fonda reprocha a un
miembro del jurado precisamente eso: erigirse en vengador del pueblo, lo que en
realidad quiere decir que está utilizando el caso para proyectar sus
resentimientos y prejuicios sobre el acusado. En casi todas las aulas hay
alguno. Le pregunto qué haría él y me dice que no se puede dejar a culpables en
libertad. Pero la pregunta es precisamente esa, que se formula porque la
incertidumbre existe: ¿estamos seguros de que es culpable? O, dicho de
otro modo, ¿la seguridad moral es lo mismo que la seguridad jurídica? ¿Basta la
sospecha como argumento? Incluso, llevándolo más allá, ¿son aceptables las
pruebas obtenidas ilegalmente? Eso nos sumiría en una inseguridad jurídica
terrible. Si la policía no está al servicio de la ley, sino que es la
ley, entonces el estado de derecho se desvanece y lo que tenemos es el estado
de no-hay-derecho, una suerte de Gran Hermano que todo lo vigila y en el que
las libertades individuales se han evaporado, se han perdido como lágrimas en
la lluvia.
Sigo provocando la discusión. ¿Por qué hay que demostrar la
culpabilidad y no la inocencia? ¿A dónde nos llevaría cambiar las tornas?
¿Puedo yo demostrar que no maté a Kennedy, que no informé al terrorista de las
costumbres y horarios de su víctima, que no estaba en el lugar en el que se cometió
el delito, que no fui yo? Dicho de otro modo, la eliminación de la presunción
de inocencia nos arroja a la intemperie, nos quedamos sin derechos y somos
culpables simplemente porque alguien ha decidido que lo seamos. En España
sabemos mucho de esto. No hay más que ver ciertos programas de supuesta
investigación que acusan sin demostrar, que levantan sospechas sin apoyo ni
pruebas. ¿Recuerda alguien el linchamiento mediático y la condena posterior de
Dolores Vázquez, acusada de matar a Rocío Wanninkhof? Era inocente, pero pasó
unos cuantos meses en la cárcel. Casi todo el mundo emitió un veredicto basado
en creencias, en apariencias. En prejuicios.
Y mejor no nos remontamos hasta nuestra doméstica guerra civil en la que cualquier conflicto entre vecinos podía terminar en detención, paseo y cuneta. ¿Juicio? Cuando no hay Derecho, no hay derechos.
Por eso es preciso ser tan garantista. A los estudiantes justicieros les pregunto qué pasaría si fueran ellos los acusados. Enseguida se indignan: “¡Pero es que yo no he sido!”. Claro, les replico. Pero es tu palabra contra la de la persona que te acusa de algo. ¿Puedes demostrar que no lo hiciste, que no estabas allí, que no fuiste tú? En ese momento empiezan a entender la importancia de la presunción de inocencia y la diferencia entre la certeza moral y la certeza legal. La primera, como ya hemos dicho, está repleta de prejuicios y creencias; la segunda, por el contrario, exige pruebas. Por eso, cuando hablamos de teoría del conocimiento les digo que la carga de la prueba siempre la ha de llevar quien afirma, no quien niega. Es decir, si la discusión es, por ejemplo, si existen los extraterrestres, quien ha de demostrar algo es quien afirma que existen, no quien niega o duda. También suelo añadir esa frase, atribuida a Hume, aunque probablemente apócrifa: “Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias”. Según leo, fue popularizada por Carl Sagan y se ha convertido en una especie de eslogan del movimiento escéptico.Llevado esto último a las películas de juicios y a nuestro
tema, ello exigiría una precaución absoluta a la hora de dar algo por
definitivo y probado. No caigamos, sin embargo, en un relativismo estéril y
peligroso. Esas precauciones epistemológicas lo son precisamente porque
queremos buscar la verdad, conquistarla. Y no es sencillo. Recordemos que
Platón la situaba al final de un escarpado camino que hay que recorrer con
tanta decisión como dificultad. Y esa es la tarea que han decidido emprender
abogados como Atticus Finch, como tantos otros, como el jurado número 8 de Doce
hombres sin piedad. La verdad no siempre saldrá triunfante, pero eso solo
indica que la sofística, la razón instrumental y el fanatismo son poderosos
enemigos a los que hay que combatir. El camino de la verdad, Parménides dixit,
nunca ha sido sencillo.
Poema de Parménides:
https://juanfermejia.files.wordpress.com/2010/04/parmenides-poemadelanaturaleza.pdf
Procedencia de las imágenes:
https://www.google.com/search?q=una+%C3%ADntima+convicci%C3%B3n&rlz=1C1JZAP_esES825ES825&sxsrf=ALiCzsaZwf8Qc9Y7F6AIQDurlk1oBMaHPw:1652108247330&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHptnp1tL3AhXn8LsIHVOFCDsQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1350&bih=615&dpr=1#imgrc=_C1UHMJ_2PqztM
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hume.htm
martes, 3 de mayo de 2022
jueves, 21 de abril de 2022
martes, 15 de marzo de 2022
Diario de un profesor peliculero (65): de los derechos de las mujeres (es decir, de todos)
¿Se ha ocupado el cine de la causa del feminismo? Por supuesto. No hablo
únicamente de heroínas, como vemos en Erin Brockovich (Steven
Soderbergh, Estados Unidos, 2000), sino de que el tema sea específicamente la
lucha por la igualdad.
En alguna de las películas, el tratamiento creo que es un tanto banal y
epidérmico, jugando con los tópicos más o menos manidos, tras los cuales la
propuesta es no solo superficial, sino incluso antifeminista. Veo esto en
películas como Armas de mujer (Working girls, Mike Nichols,
Estados Unidos, 1988), una más de esas películas en las que el prototipo de
estadounidense humilde aprovecha las oportunidades para mejorar su vida (self
made man/woman). En este caso, la secretaria que ha de enfrentarse, además,
a la otra mujer -la jefa-, que utiliza sus armas de mujer para trepar e impedir
a la sincera e inocente secretaria obtener lo que en justicia merece. Pues eso,
que la causa merecía mejor película.
Más valiente me parece otra de la que ya hemos hablado, Kramer contra
Kramer (Robert Benton, Estados Unidos, 1979). En ella se plantea un tema
delicado y nada fácil de tratar: el de la guarda y custodia del hijo. Si bien
es cierto que Estados Unidos y España tienen diferente legislación al respecto,
la cuestión planteada es peliaguda: ¿está el varón capacitado para hacer frente
a la crianza del hijo? En la película, un inexperto Dustin Hoffman hace lo que
puede. El señor Kramer nunca se ha ocupado de su hijo (“Ese tema lo lleva mi
mujer”, un tópico enormemente frecuente). Se estrella contra la realidad, su
incapacidad es manifiesta y no precisamente porque, como varón, no esté dotado,
sino porque ha dedicado su vida al trabajo, dejando en manos de su mujer (Meryl
Streep) las tareas del cuidado: el hijo, la casa… Efectivamente, Kramer ha sido
un padre casi ausente. Es probable que su desatención no sea voluntaria
exactamente, sino fruto de una educación que considera eso lo normal y,
que, en consecuencia, la costumbre está tan tatuada en la conducta que un
cambio radical de esta parece casi imposible.
No lo es, claro. Kramer aprende. Mal y tarde, pero aprende.
Algo similar ocurre en otra película también comentada: Historia de
un matrimonio (Marriage Story, Noah Baumbach, Estados Unidos, 2019).
La diferencia es que han pasado cuarenta años desde Kramer contra Kramer.
Se nota en las actitudes: Charlie y Nicole pactan una ruptura amistosa, ella
sabe que él sí es capaz de cuidar y criar al hijo en común. La sociedad ha
cambiado y ellos también. Nos reconocemos más en ellos aunque también hay ecos
de la otra película. No olvidemos que en España hemos pasado de la primera ley
de divorcio (siempre entendido como un conflicto, con denuncia, con necesidad
de una causa y de un tiempo de separación) al llamado divorcio exprés, en el
que basta la voluntad de uno de los cónyuges para que el conflicto encuentre
vías de solución rápidas y sin culpables.
Cada caso es un mundo, desde luego. La ley debe regular el proceso, pero
la casuística es infinita. No faltan cónyuges que echan la culpa al otro ni, en
sentido inverso, otros que asumen una culpa que no tienen y que, en
consecuencia, generan en ellos mismos sentimientos de bajísima autoestima,
ansiedad e incluso depresión. Cualquier terapia posterior a una ruptura sabe
que ha de seguir la vía cognitivo-conductual, es decir, un cambio en las
cogniciones, en la comprensión de lo que ha ocurrido, y una guía eficaz para
salir del laberinto. No siempre hay culpables y el hecho de que alguien le diga
a la otra persona que tiene la culpa no significa nada más allá de su
concepción de las causas de la ruptura. Puede tener razón o no. La complejidad
es lo habitual en estos casos: se mezclan los confusos sentimientos, la sensación
de fracaso y error y la necesidad de una explicación casi imposible.
No faltan quienes dicen que la culpa de las rupturas sentimentales es
que las mujeres de hoy no aguantan nada. Y es posible que algo de razón tengan.
La cuestión importante a plantearse es si una relación afectiva consiste en
aguantar. ¿No habíamos quedado en que lo importante era el amor, los proyectos
en común, la felicidad a todas horas y las perdices para comer? Pues parece que
no, que no siempre. La convivencia desgasta e impone servidumbres: hay que ir a
comprar, limpiar la casa, criar a los hijos, ver a la familia (política incluida)…
Son muchas cosas y el día no es chicloso. ¿Quién ha de ocuparse de cada una de
ellas? Ya sabemos que la división tradicional del trabajo obliga al varón al
trabajo remunerado fuera del hogar y a la mujer al trabajo no remunerado dentro
del hogar. Pero la sociedad ha cambiado, las mujeres se han incorporado al
mundo laboral y eso plantea una reflexión que no siempre se hace sobre los
tiempos y las tareas, cuya responsabilidad se da por supuesta.
Estoy seguro de que muchos hombres no han evolucionado con el paso del
tiempo. Por ellos, la mujer seguiría en ese tiempo de dependencia salarial y
afectiva. Pero, les guste o no, las cosas ya no son así. Tal vez las
transformaciones deberían ser más profundas y tendrían que abarcar los tiempos
de trabajo, los permisos para cuidar a familiares, etc. No parece que vayan por
ahí los tiros. De hecho, gran parte de la sociedad ha asumido que para conciliar
es preciso que los niños estén más tiempo en el colegio. Vaya, yo pensaba que
conciliar era estar más tiempo con los hijos, no menos. La escuela no tiene
como función primordial cuidar niños, sino educarlos, enseñar todos los
conocimientos posibles y no mantenerlos a salvo mientras sus padres producen.
Hasta hemos inventado una estupidez colosal: tiempo de calidad, algo que
se aplica a nuestros hijos cuando estamos poco con ellos, pero que ningún
empresario aceptaría si le dijésemos que vamos a estar trabajando dos horas
menos por el mismo sueldo, pero que serán horas de calidad.
En este tiempo, en esos años que separan estas dos películas, también la
sociedad española ha dado un salto cualitativo. Antes nos parecía que lo
natural era que, en caso de separación o divorcio, los hijos debían quedarse a
cargo de la madre. Era lo natural. Cada vez, sin embargo, son mayores los
porcentajes que otorgan la custodia compartida. En mi opinión, esto no es
contrario al feminismo, sino al contrario. Decir que la mujer ha de hacerse
cargo es, al mismo tiempo, liberar al hombre de una carga (“cargas familiares”)
y condenar a la mujer a asumir todo el trabajo.
Sé que no todo el movimiento feminista tiene una opinión unánime al
respecto. Recuerdo un encendido artículo en el periódico de una conocida
escritora que reclamaba una especie de custodia preferente para las mujeres
porque los hombres (como categoría) no son capaces de hacerse cargo de la
crianza de los hijos. No comparto esa concepción de las cosas. Creo que más
allá de las diferencias biológicas nada justifica la desigualdad, que es fruto
únicamente de la costumbre o del prejuicio.
Todos estos temas aparecen recurrentemente en muchas películas con una
fuerte carga feminista. Es decir, igualitarista, parece mentira que haya que
repetirlo. Pero es que la igualdad es reivindicación de lo que no es, aún no es
o debería ser. No se reivindica lo que se tiene sino lo que no.
Vamos con algunas películas excelentes al respecto. Uno de los clásicos
es, cómo no, Sufragistas (Suffragette, Sarah Gavron, Reino Unido,
2015). La historia no es bien conocida por todos y nuevamente repito que parece
mentira que haya que predicar en la ignorancia voluntaria y, lo que es peor,
orgullosa de su estulticia rampante que fundamenta el prejuicio. Las
convicciones se construyen sobre relatos que hemos aprendido en muchos lugares
(casa, escuela, redes sociales, barras de bar…). Que una persona esté
absolutamente convencida de algo solo quiere decir que está convencida de eso,
no que su convicción descanse en cimientos sólidos. Por ello hay que volver
sobre la Historia, eso que a algunos les parece adoctrinamiento. Los derechos
de los que gozan las mujeres hoy se han conseguido a base de sangre, sudor y
lágrimas. No han sido una dádiva bienintencionada, sino una conquista difícil
en la que muchas se han dejado la vida. Simplemente por pedir lo elemental, no
ventajas ni privilegios: igualdad de derechos y oportunidades.
He visto un par de veces la película con mis alumnos. La mayoría ignora
esa historia y la razón de que se conmemore -que no celebre- el 8 de marzo. Me
sigue incomodando que muchos estudiantes, especialmente los más jóvenes y los
más conflictivos, vean en ella y en cualquier otro elemento feminista un ataque
a ellos, como colectivo no sé muy bien si masculino, machista o simplemente
privilegiado (¿temeroso?). Por supuesto, nunca falta el clásico: ¿para cuándo
el día del hombre? Y aún recuerdo a un muchacho muy joven diciendo que las
mujeres deberían aprender a tratar a los hombres. ¿Y eso en qué consiste exactamente?
Por cierto, ¿a todos los hombres? Naturalmente, hay balbuceos de un pensamiento
turbio, poco maduro y producto de ecos de conversaciones o de ciertos foros
interneteros en los que no abunda precisamente la cordura y los argumentos de
calado. Este año me dijo una estudiante que si había machistas eso era algo
respetable porque todas las opiniones son respetables. Insisto: una.
Hay otras dos películas excelentes que abordan la cuestión. Curiosamente,
parecen muy distantes y distintas, pero no tanto. Se trata de La bicicleta
verde (Wadja, Haifaa Al-Mansour, Arabia Saudí, 2012) y Mary
Shelley (Haifaa Al-Mansour, Reino Unido, 2017). Efectivamente, la misma
directora. Vi la primera en su estreno y la ficha que nos dieron en la entrada
al cine decía que era la primera película rodada por una mujer en Arabia Saudí.
La primera y la última, pensé, no van a permitirle rodar más allí. No sé qué le
ocurrió a la directora, pero cinco años después estrenó una película muy british,
nada que ver en su factura técnica con la anterior. Sin embargo, no nos
engañemos: hablan de lo mismo. La lucha por los derechos de las mujeres tiene diferencias
culturales -cualitativas y cuantitativas- pero en ambas late el mismo mensaje.
En Mary Shelley, la autora de Frankenstein se enfrenta a su
ninguneo como mujer escritora. La obra, se sugiere, podría haberla firmado su
marido, el conocido poeta Percy Shelley, a quién le interesaría una novela
escrita por una mujer, ¡y tan joven! Pero Mary es tenaz. Cuenta con el apoyo de
su marido y de su padre, pero también vemos en ellos actitudes tibias, propias
seguramente de su tiempo en el que atreverse a algo era atreverse a mucho.
Recomiendo el final de la película: el reconocimiento elemental de la autoría,
de la igualdad, del mérito.
No son las únicas, desde luego. Queda mucho que decir al respecto, mucho
que ver. Los estereotipos se van tatuando también el lo que vemos en series y
en películas. Afortunadamente, también hay otras. Habrá que seguir.
Tráiler de Historia de un matrimonio:
https://www.youtube.com/watch?v=MmFE3AqC7PI
Fragmento
de Kramer contra Kramer:
https://www.youtube.com/watch?v=CKsRshrLi50
Tráiler
de Sufragistas:
https://www.youtube.com/watch?v=XVw1MUzjthI
Tráiler
de La bicicleta verde:
https://www.youtube.com/watch?v=s4ypsaGJRhA
Tráiler
de Mary Shelley:
https://www.youtube.com/watch?v=PJLO9vGa-0I
Algunas páginas
sobre películas feministas:
https://www.peliculasfeministas.com/#
https://www.espinof.com/listas/17-grandes-peliculas-feministas
https://www.elcineenlasombra.com/peliculas-feministas/
Procedencia de las imágenes:
https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-1237/
https://www.amazon.com/-/es/Wallspace-enmarcado-17-1-historia-matrimonio/dp/B07ZSFNDN4
https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-207621/fotos/