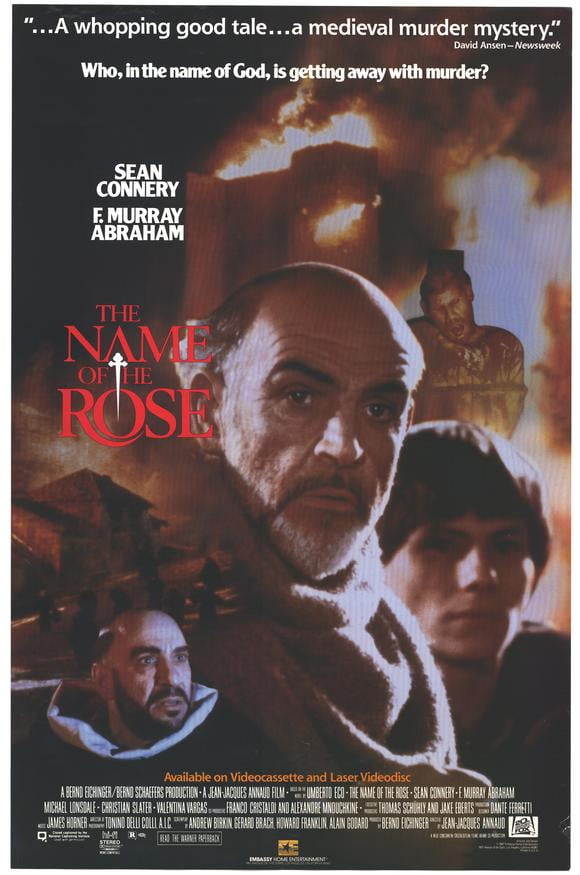 Si lo pienso detenidamente, el modelo de personaje kantiano
en el cine es abundantísimo. Hay de todo, claro, pero ese arquetipo abunda. Me
explicaré: me estoy refiriendo a cierto tipo de personaje que se ve inmerso en
un problema o en un dilema, presionado por las circunstancias, condicionado
pero no determinado, y aún así cumple con su deber y hace lo correcto. No
porque le vayan a recompensar, muy al contrario, a menudo son problemas para
él, castigos, peor vida. Pero lo que es lo correcto no se cambia por lo que
parece bueno.
Si lo pienso detenidamente, el modelo de personaje kantiano
en el cine es abundantísimo. Hay de todo, claro, pero ese arquetipo abunda. Me
explicaré: me estoy refiriendo a cierto tipo de personaje que se ve inmerso en
un problema o en un dilema, presionado por las circunstancias, condicionado
pero no determinado, y aún así cumple con su deber y hace lo correcto. No
porque le vayan a recompensar, muy al contrario, a menudo son problemas para
él, castigos, peor vida. Pero lo que es lo correcto no se cambia por lo que
parece bueno.
Esto es algo difícil de explicar. Kant criticaba a las éticas
materiales porque responden a la pregunta ¿qué debo hacer? con un contenido que
llamaremos “lo bueno”. Esto tiene muchas variantes: lo bueno puede ser el
placer, el dinero, Dios, la belleza… Sin embargo, lo correcto es otra cosa. No
pregunta ¿qué? sino ¿cómo? Son éticas procedimentales,
formales. Lo que importa es la intención, el modo, independientemente de las
consecuencias.
Esto, en el cine, ha dado lugar a una extensísima lista de
personajes. Desde luego, la mayoría de los policías y detectives. Pero también
otros inolvidables de los que ya hemos hablado; estoy pensando en el Rick de Casablanca en perfecta contraposición
con el cínico y acomodaticio capitán Renault.
¿Qué decir del maravilloso Atticus Finch, el rey de la ética
kantiana, de la deontología personal y profesional? Porque, recordémoslo, la deontología
es la disciplina que estudia los deberes y es de especial relevancia en algunas
profesiones -por su conocimiento, no porque sea más importante en unas que en
otras- como la medicina, el derecho o el periodismo. Aquí no se trata de lo que
hay que hacer (que también es importante), sino de cumplir unos protocolos, de
cumplir unas formas.
Otro de los personajes más formales y formalistas que he
visto en el cine es Número 8, el jurado de Doce
hombres sin piedad (Sidney Lumet, 1957), del que tengo que hablar más
largamente. Otro día.
Porque hoy he recordado a ese otro, creación inolvidable de
Umberto Eco y trasladado al cine por Jean-Jacques Annaud en 1986. Al igual que
ocurre con Matar a un ruiseñor, publiqué
un artículo sobre la película en la revista Making
of (número 69), al que remito en este enlace:
Vaya película. Temo que necesitaré más de una entrada para
rascar apenas todo lo que da de sí. Y el libro, no lo olvidemos. Lo recomiendo,
que nadie se asuste por su longitud y por sus trozos en latín. Eso sí, un
consejo: comprad el que lleva incluidas las “Apostillas”, en las que están
traducidos esos fragmentos. Lo que no recomiendo es la serie que se hizo para
televisión, extendida, dispersa y sin esa pasión que late en el libro de Eco y
en la película de Annaud.
No son iguales, por cierto. Algunas secuencias han cambiado y
no siempre para mal. Por ejemplo, la última. Como siempre digo, en lo que sigue
hay spoiler, es decir, que voy a
destripar el final de la película. En este enlace lo pueden ver, recrearse en
él los que ya lo conozcan:
Quienes hayan leído la novela sabrán que el final no es el
mismo. Sólo tienen en común que es Adso, ya anciano, el que pone fin a la
historia y se despide de su maestro. Resumamos: Guillermo de Baskerville es un
híbrido entre Sherlock Holmes (del que toma el nombre de una de sus novelas, El perro de los Baskerville) y Guillermo
de Ockham, al que se refiere al comienzo como su amigo. Del primero toma la estructura casi de thriller, al modo de una narración en la
que se busca a un asesino múltiple, pero a la antigua, a finales de la Edad
Media. También del detective creado por Conan Doyle toma su afán por la verdad,
por la averiguación, por la ciencia. Ockham es un filósofo nominalista,
introductor en Occidente de la teoría de la doble verdad, que Tomás de Aquino
no había aceptado, cuando la conoció a través del filósofo musulmán Averroes. El
Ockham que nos muestran Eco y Annaud es básicamente el Ockham histórico:
creyente en cuestiones de fe, pero desconfiado en cuestiones de ciencia: aquí
hay que indagar, probar, demostrar. “Mi maestro creía en Aristóteles y en la
lógica”, dice Adso en una ocasión. Desde luego que creía en Dios, aunque al modo
menos rigorista de los franciscanos, probablemente la orden más apegada a la
tierra.
Debemos a Ockham su célebre principio de economía: “No hay
que multiplicar los entes sin necesidad”, es decir, hay que procurar no
fantasear y exponer lo que se sabe de la manera más precisa y concisa. El
nominalismo rasura los excesos de la teología medieval, género extendido por
antonomasia (estoy tentado de llamar a esto “la burbuja teológica”, algo que
jamás encontraremos en las matemáticas).
Una vez explicado esto, lo mínimo, vamos a la secuencia.
Guillermo y Adso han averiguado cuál es la causa de los crímenes de la abadía.
Por cierto, ni Belcebú, ni las trompetas que anuncian presuntamente el fin del
mundo, sino algo más mundano: el deseo de poseer lo prohibido.
El caso es que ya no queda nada que hacer allí. Han muerto
varios monjes y también el inquisidor enviado para liquidar a los heterodoxos.
La biblioteca ha ardido, en lo que es una rememoración del incendio de la
Biblioteca de Alejandría, en la que se perdieron para siempre muchos textos. Guillermo
y Adso han sacado los libros que han podido y sólo les queda partir.
El director de la película, Jean-Jacques Annaud, inventa con
sus guionistas unos minutos que no existen en el libro. En este, Adso se
despide con esta frase en latín: “Hace frío en el scriptorium, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién,
este texto, que ya no sé de qué habla: “stat
rosa pristina nomine, nomina nuda
tenemos”, que puede traducirse así: de
la rosa nos queda únicamente el nombre.
Sin embargo, la película concluye con estas otras: “Jamás me
arrepentí de mi decisión, pues aprendí de mi maestro muchas cosas sabias,
buenas y verdaderas. (…) Sin embargo, ahora que soy un hombre muy viejo, debo
confesar que de todos los rostros del pasado que se me aparecen, aquel que veo
con más claridad es el de la muchacha con la que nunca he dejado de soñar a lo
largo de todos estos años. Ella fue el único amor terrenal de mi vida, aunque
jamás supe, ni sabré, su nombre”.
En los tres minutos que dura la última escena hay una lección
de cine, de cómo decirlo todo sin decir nada. Apenas hay una voz en off al
final, justamente las palabras copiadas unas líneas más arriba. Lo que vemos es
un juego de plano/contraplano, pero en despacioso movimiento, con lo que la
cámara nos está diciendo que hay un juego de significados entre las personas,
pero que el tiempo no es infinito. Se trata de un dilema y hay que decidir. Un
dilema moral, claro. La campesina espera a un lado del camino. Guillermo va
delante y la sobrepasa. La cámara se queda con Adso y acentúa el primer plano.
Ella está seria, suplicante, esperanzada. Él no tanto, aunque en su mirada está
el deseo de salvarla, no el deseo sexual, urgente e irracional al que ha dado
salida en la cocina de la abadía unos minutos antes. No, esta vez se trata de
un deseo meditado y caritativo. Adso desea salvarla, como ha manifestado en
otra secuencia memorable a su maestro; salvarla de la miseria, de los
mugrientos cuerpos de frailes que obtienen su joven carne a cambio de comida. Adso desea dignificarla. Pero es un
novicio, un aspirante a hombre de Iglesia.
 En la mirada de ella hay más súplica que otra cosa. No se
atreve a hablar. Se ofrece, sabe que Adso sólo la llevaría con él en condición
de amante, tal vez disimulada bajo los ropajes de la servidumbre. Ella tiene en
sus ojos la explotación de siglos; los menesterosos han sido siempre utilizados
por las clases más poderosas (clero, nobles…), en su piel están las afrentas de
los que ejercen el poder sin contemplaciones. Ella le está diciendo: llévame,
sácame de aquí, aplica tu religión de amor al prójimo, aquí tienes la ocasión
de hacer el bien.
En la mirada de ella hay más súplica que otra cosa. No se
atreve a hablar. Se ofrece, sabe que Adso sólo la llevaría con él en condición
de amante, tal vez disimulada bajo los ropajes de la servidumbre. Ella tiene en
sus ojos la explotación de siglos; los menesterosos han sido siempre utilizados
por las clases más poderosas (clero, nobles…), en su piel están las afrentas de
los que ejercen el poder sin contemplaciones. Ella le está diciendo: llévame,
sácame de aquí, aplica tu religión de amor al prójimo, aquí tienes la ocasión
de hacer el bien.
Adso observa a Guillermo, unos metros más adelante, busca
consejo, sabiduría ante una situación que le desborda. Pero su maestro sabe que
hay decisiones que nadie puede tomar por nosotros. Detiene el caballo, le mira
por última vez y se pierde en la niebla.
Ella sale al camino y se interpone entre Adso y
Guillermo. Su mirada es directísima, seria, apenas un levísimo gesto de sonrisa
o promesa. Pero Adso es consciente de la soledad en la que se encuentra y del
dilema que no sabe resolver. Ella toma su mano y la acerca a su rostro. Pide cariño,
ofrece tenuemente su piel. Él quiere retirar la mano, mira por última vez a
Guillermo, que se pierde en la niebla para que la soledad del discípulo sea aún
mayor. Ella lo sabe, ahora depende de Adso, y lleva su mano a la boca, la besa
no carnalmente, sino sumisamente. Son los segundos en que se va a decidir su
futuro.
Una lágrima se asoma a la mejilla de Adso: ha decidido.
Como todas las grandes decisiones, ha sido difícil y ha dejado perjudicados por
el camino. Adso ha decidido marcharse y dejar allí a la campesina. También la
expresión facial de ella cambia: del desconcierto al resentimiento. No lo
entiende bien, se ofrecía, pedía poco, y ese novicio prefiere marchar tras el
maestro y dejarla allí. Ella es consciente de que no puede abandonar su destino
menesteroro, pero que al menos podría haberlo paliado si Adso hubiera hecho un
gesto, si hubiera pronunciado una palabra…
Aún hay un momento de duda, la última duda. El director rueda
al novicio a punto de perderse en la niebla tras Guillermo y a ella en un
primer plano para acentuar ese minúsculo instante de esperanza. De esperanza
inútil: la suerte está echada y, como siempre, no favorece al débil. Hay rabia
en el último plano de sus ojos, hay tensión.
Llevamos casi dos terceras partes de la secuencia y ninguna
palabra ha sido pronunciada. Entonces, con la mujer abandonada en la niebla,
comienza la justificación. También cambia el plano, que se hace lejano:
Guillermo y Adso cabalgan con lentitud entre las montañas. El discurso es un
cariñoso recuerdo a su maestro, que le enseñó “muchas cosas sabias, buenas y
verdaderas”.
Sin embargo, reconoce el anciano que narra la acción, no ha
pasado un solo día en el que no haya recordado el rostro de su “único amor
terrenal”. Hay aceptación en el tono empleado, pero no resignación absoluta.
Adso sabe que si su maestro era culpable de soberbia, él tiene su propio pecado
al abandonar a su suerte a aquella mujer de la que nunca supo su nombre.
Adso vive, como todos en su época, en el seno de religión que, como todas, es una visión del mundo que
contiene respuestas para todas las preguntas. Como novicio, ha hecho
seguramente voto de castidad -que, por cierto, ha quebrantado a la primera
ocasión- y también ha formulado voto de obediencia. Pero nunca ha dejado de ser
un hombre sensible al sufrimiento. Nunca ha dejado de ser una persona, antes
que cualquier otra consideración. Estaba solo aquella vez, aquella mañana bajo
la niebla. Tuvo que decidir. ¿Se equivocó? Es la condición humana: ni siquiera
las religiones ni las grandes ideologías tienen todas las respuestas, únicamente
dicen tenerlas. Adso estaba solo cuando tuvo que decidir y no se equivocó: la
decisión tomada siempre es la correcta. Decía Descartes que hay un tiempo para
pensar, incluso para dudar, y un tiempo para decidir, porque, sea cual sea lo
que resolvamos, siempre será mejor caminar en línea recta que dar vueltas en
círculos en medio del bosque.
Eso es lo que ha hecho Adso, que dice no haberse arrepentido.
Buena cosa: el tiempo no puede retroceder, aunque a veces los remordimientos y
la culpa se empeñen en socavar la autoestima y recordarnos una y otra vez que
no hicimos lo que deberíamos haber hecho.
Procedencia de las imágenes:
https://www.walmart.com/ip/The-Name-of-the-Rose-Movie-Poster-27-x-40/548502589
https://www.amazon.es/El-nombre-rosa-y-apostillas/dp/B00HBXNZR4
https://cinemania.20minutos.es/noticias/el-nombre-de-la-rosa-sean-connery-misterios/
https://www.youtube.com/watch?v=pOaCm211q3c


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se ruega educación en los comentarios. No se publicarán los que incumplan los mínimos. El moderador se reserva el derecho de corregir la ortografía deficiente.